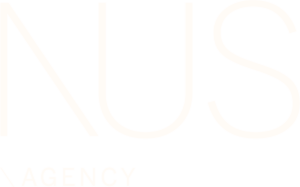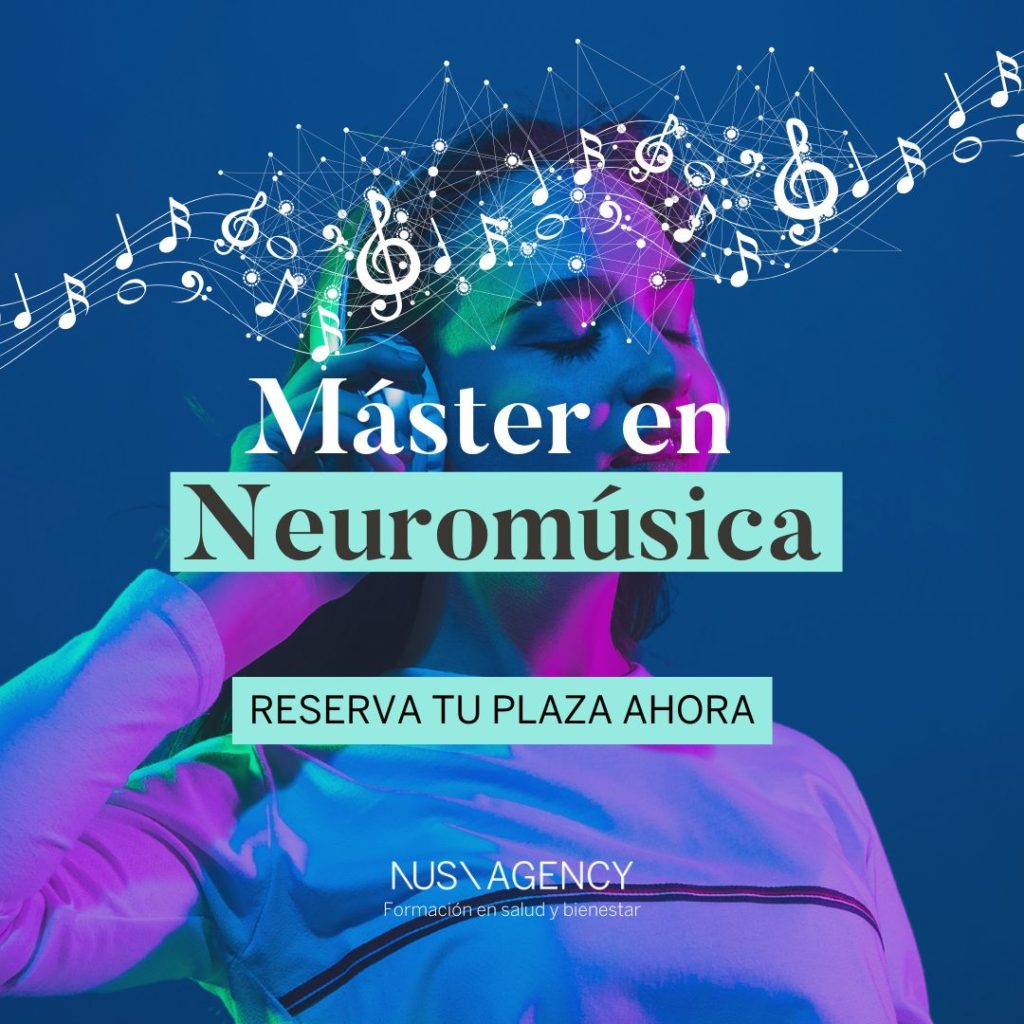¿En qué consiste la musicoterapia sistémica?

Desde siempre, la música ha acompañado a los seres humanos en momentos de conexión: cantos tribales, nanas, celebraciones, rituales o despedidas. A través del sonido, nos reconocemos, nos sincronizamos y compartimos estados emocionales. La música no es solo arte: es una forma profunda de comunicación y regulación colectiva.
En las últimas décadas, la musicoterapia se ha consolidado como una disciplina científica y artística que emplea la música con fines terapéuticos. Pero dentro de ella han surgido distintos enfoques, según cómo se conciba la relación entre el individuo, la música y su entorno.
En torno a este tema, uno de los más integradores y transformadores es la musicoterapia sistémica, un modelo que no se centra únicamente en la persona, sino en el sistema de relaciones del que forma parte.
¿Qué es la musicoterapia sistémica?
La musicoterapia sistémica parte de la teoría general de sistemas, desarrollada por Ludwig von Bertalanffy y aplicada posteriormente a la terapia familiar por autores como Salvador Minuchin o Virginia Satir. Esta perspectiva sostiene que las personas no existen de forma aislada, sino dentro de redes dinámicas (familias, grupos, comunidades, etc…) en las que cada cambio individual repercute en el conjunto.
Así, desde esta mirada, el musicoterapeuta no trabaja únicamente sobre los síntomas o emociones individuales, sino sobre las interacciones que se manifiestan a través del sonido. La música se convierte en un medio para observar, expresar y transformar las dinámicas relacionales.
Por ejemplo, un silencio puede decir tanto como una nota. Una disonancia puede revelar una tensión. Un ritmo común puede simbolizar cohesión o entendimiento. En este enfoque, cada gesto musical es una metáfora viva del sistema.
¿Está ganando relevancia la neuroeducación musical?
Principios fundamentales del enfoque sistémico-musical
Dentro del enfoque de la musicoterapia sistémica, se distinguen estos principios fundamentales:
- La música como sistema: en cada sesión se forma un microcosmos sonoro que refleja los equilibrios y desequilibrios del grupo.
- Interdependencia: cualquier cambio en un participante repercute en el conjunto, igual que una nota modifica toda una melodía.
- Escucha circular: el terapeuta escucha no solo los sonidos, sino las relaciones que esos sonidos revelan.
- Resonancia emocional: las emociones no se viven en solitario; resuenan entre las personas, modulando la atmósfera común.
- Transformación desde la experiencia: el cambio no se impone desde fuera, sino que emerge a través de la vivencia musical compartida.
Ejemplo práctico de aplicacion de musicoterapia sistémica
En primer lugar, imaginemos un grupo de adolescentes en conflicto.
A continuación se realiza una primera sesión de musicoterapia sistémica y cada uno toca sin escuchar a los demás. Hay ruido, choques, descoordinación.
Ante esta situación, el terapeuta no interrumpe, sino que invita a detenerse, a escuchar y a buscar un ritmo común.
Poco a poco, los sonidos comienzan a ordenarse. Aparecen silencios, repeticiones, ecos.
Finalmente, la música se convierte en una experiencia tangible de cooperación, y los jóvenes comprenden sin palabras que para crear algo juntos es necesario escuchar, ceder y resonar con el otro.
Este aprendizaje que sa puesto de ejemplo, no solo se queda en la sala, sino que también se puede trasladar a la vida diaria. Por tanto, la música actúa así como un espejo y un puente hacia formas más armónicas de convivir.
Ámbitos de aplicación y beneficios
La musicoterapia sistémica tiene una enorme versatilidad y puede aplicarse en diferentes contextos, como por ejemplo:
- En terapia familiar y de pareja: facilita la comunicación, la empatía y la reparación de vínculos.
- En educación: mejora la cohesión del grupo y favorece la inteligencia emocional.
- En salud mental: promueve la regulación afectiva y la comprensión de las dinámicas que sostienen el malestar.
- En organizaciones y equipos de trabajo: estimula la cooperación, la creatividad y la escucha mutua.
Teniendo en cuenta todos estos contexto, entre sus beneficios más destacados se encuentran el fortalecimiento de la identidad relacional, la mayor capacidad de escucha empática y la reducción del estrés colectivo.
En otras palabras, la musicoterapia sistémica ayuda a que los sistemas humanos suenen mejor.
La musicoterapia sistémica en el Máster en Neuromúsica de NUS
En el Máster en Neuromúsica de NUS Agency, la musicoterapia sistémica ocupa un lugar destacado dentro temario del máster. Es un programa que aborda la relación entre cerebro, música y sistema, integrando aportes de la neurociencia, la psicoterapia y la pedagogía musical.
En definitiva, el objetivo no es solo formar terapeutas que utilicen la música, sino también a profesionales de diferentes ámbitos y sectores para que sean capaces de leer y transformar sistemas a través del sonido, integrando ciencia, arte y conciencia relacional.
Referencias bibliográficas
Bertalanffy, L. von (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller.
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Satir, V. (1988). The New Peoplemaking. Mountain View, CA: Science and Behavior Books.
Bruscia, K. (2014). Defining Music Therapy. Gilsum, NH: Barcelona Publishers.
Pavlicevic, M. (2003). Groups in Music: Strategies from Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.
Aigen, K. (2013). The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts. New York: Routledge.
Bunt, L., & Stige, B. (2014). Music Therapy: An Art Beyond Words. London: Routledge.
Malloch, S., & Trevarthen, C. (Eds.) (2009). Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship. Oxford: Oxford University Press.
Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O. (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy: Theory, Clinical Practice, Research and Training. London: Jessica Kingsley Publishers.
Saarikallio, S. (2019). “Music as Emotional Self-Regulation Throughout Adulthood.” Psychology of Music, 47(5), 589–606.